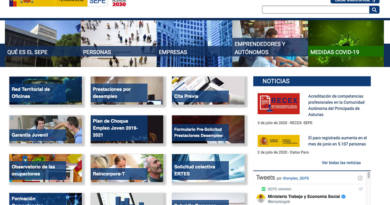VERANO DEL 84
Por José Manuel Jiménez Jiménez
[Son las nueve y cuarto de la tarde del veinticuatro de junio de dos mil veintitrés y subo en bicicleta la cuesta de la calle Mesones para luego cruzar la, anteriormente denominada, carretera de Sevilla y recorrer sin prisas el interior del antiguo Paseo de la Feria]
IV
Aún disponía de más de una hora de luz natural y tras la parada obligatoria en el surtidor para llenar de aire ambas ruedas, a través de la vereda de San Agustín y el camino del Encinar, esperaba estar antes de que asomase la luna nueva por los suaves promontorios cultivados de fértiles naranjales en la urbanización del Molino Romano; situada en las proximidades de la hacienda de San Antonio de Clavinque, una construcción del siglo XVIII y propiedad de los herederos del “inglés”, el sr. Mackay “el viejo”, descendiente de los primeros holandeses que visitaron estos lares para explotar los terrenos de cultivo, eligieron este lugar para fijar su residencia y levantaron este emblemático edificio.
Solo bastó atravesar las generosas sombras de las copas para impregnarme del olor de los verdes pinos, una vez calentados por el sol. Sin que hubiese transcurrido más de un minuto, los frutos maduros de la memoria caían por sí solos; las más reseñables instantáneas de los veranos al aire libre de mi niñez y adolescencia se comprimían en forma de esferas, como las naranjas dulces de estos pagos. Esas bolitas ingrávidas y sutiles de recuerdos se desprendían, casi sin advertirlo, del enmarañado ramaje de fibras y nudos filamentosos que creció en mi interior antes que yo: «Junto a mi amigo José Antonio, su hermano y el mío, saltábamos desde lo alto del cuartillo de la depuradora del albercón convertido en piscina comunitaria. Y como el resto de niños, salíamos constantemente debido a las bajas temperaturas del agua de pozo; en el momento que corríamos y jugábamos alrededor del pretil con una pelota, empezábamos a sudar y, de nuevo, nos zambullíamos. Así, de ese modo, podríamos pasar horas enteras sin percibir el paso del tiempo. Eso sí, el único péndulo que nos marcaba los segundos y minutos sumergidos en agua era la cantidad de arrugas de nuestras propias manos».
Justo ahí estaba –y sigue estando– el misterio de este singular paraje de nuestro pueblo, en las frías aguas subterráneas que conservaban vigoroso –como el vergel del paraíso terrenal– el pulmón verde del enclave de las huertas Grande, La Cansina, el Padrecito y el sitio de Clavinque. Allí las piñas tenían un tamaño considerable, los conejos procreaban como antes nunca se había conocido y bandadas de palomas torcaces daban un soplo de vida al azul inmenso, rotundo y eterno que nos cubría y protegía desde lo alto. «Y como otro día cualquiera, aún mojados, nos subimos en nuestras bicis aparcadas junto al centro de transformación de la comunidad –hoy, la recoleta ermita de la Virgen del Molino– cargados con las mochilas provistas de pan y chocolate, por mediación de la madre de mi amigo, y nos internamos en el bosque»; años atrás el recreo de los ingleses, antes incluso de que la Compañía de Aguas de Sevilla perforara los suelos y condujera el líquido elemento hacia la capital pasando por la estación de bombeo del Adufe en Alcalá de Guadaíra: una versión industrializada y mecanizada que rememoraba el trasvase de agua de los Caños de Carmona.
Las masas de pinos siempre constituyeron un lugar excepcional, un espacio donde se ensanchan los límites intangibles de nuestro etéreo mundo interior y en el que todo es posible. Un laberinto de calles multidireccionales y manzanas transparentes a base de árboles que han ido creciendo aparentemente al tresbolillo, jugueteando a medias con el azar y –por otra parte– ocupando los escasos claros del bosque. Es decir, manteniendo el orden primigenio de la naturaleza según la primera percepción del hombre primitivo, por el cual seguíamos siendo la verdadera medida de las cosas y el centro de todo, en la edad dorada de nuestros recuerdos: «Además de la práctica de todas las disciplinas deportivas al alcance, nuestra principal ocupación era la búsqueda del nombradísimo “Molino Romano”, un yacimiento que aún creíamos perdido y enterrado en cualquier rincón. Levantábamos piedras, escudriñábamos y mirábamos todos los hoyos y fosas que encontrábamos a nuestro paso. Como un queso gruyer se hallaba el firme del suelo que pisábamos y buscábamos incansablemente huecos por donde acceder e indagar en lo más profundo de la tierra».
Pero un día, muchas de las preguntas que nos hacíamos fueron respondidas y la luz disipó la penumbra cuando el padre de José Antonio nos informó de que tras la cena, al anochecer, contaríamos con la visita de un grupo de vecinos de la urbanización acompañados de sus hijos, que pasaríamos un rato muy agradable y nos divertiríamos juntos. Fue en ese momento, cuando una persona invitada y desconocida para nosotros, aprovechando un paréntesis en la tertulia, después de preguntarnos inició el relato de la siguiente historia: “¿Conocéis la leyenda de la huerta del Morisco? Vuestro silencio os delata. Sé, a través de las miradas inquietas y ávidas de aventuras, que nunca oísteis hablar de Pascual. Sí, de ׳Pascual el morisco׳, un hortelano que vivió en una de las huertas cercanas y que hoy día lleva su nombre”. El narrador, al presentir que el interés de su público iba creciendo, prosiguió:
“Llegó hace mucho tiempo a la comarca de Los Alcores, habiendo cruzado Sierra Morena por el camino de la Plata y procedente de tierras pacenses. Todos lo llamaban así no se sabe bien si por su ascendencia, apellidos, sus rasgos físicos o por su peculiar atuendo color negro, con sombrero circular de ala ancha y, en noches de relente, además se cubría con una capa larga hasta los tobillos de igual color. Parsimonioso, siempre estaba en la huerta, dando de comer a los animales, hablando con los zahoríes del lugar o recolectando frutos secos y bayas del bosque. Pero un día se le vio más ajetreado que de costumbre, salía de su casa cargado de piedras y fardos de arena y volvía a entrar de inmediato. De noche, sin descanso, continuaba su tarea y todo ello sin olvidar que a la mañana siguiente debía procurar al huerto los cuidados y mimos necesarios. Todos los lugareños hablaban y especulaban en torno al objeto y los fines de sus nuevos propósitos. Unos comentaban que cavaba un pozo en el patio trasero de la huerta junto al corral; otros que estaba construyendo una bodega para almacenar sus propios vinos una vez plantase viñas donde entonces tenía almendros”.

Vista exterior de la huerta del Morisco (2010, hoy desaparecida)
Aquella noche estrellada sentados al fresco se había convertido en una placentera sesión de cine de verano en la que la trama llegaba a su fin: “Sin embargo empezó a cobrar fuerza otra tesis mucho más sorprendente: Pascual, ataviado con su singular sombrero, descendía todas las madrugadas hacia las profundidades del subsuelo a través de una galería subterránea que había abierto a base de un esfuerzo sobrehumano. En su punto intermedio, creó una sala cubierta con una gran bóveda esculpida en la propia roca madre y, bajo la misma, un lago de aguas verdosas filtradas por un haz de luz natural que perforaba su superficie. Peces, moluscos, anfibios e insectos voladores llenaban las cavidades interiores de la gruta excavada bajo el patio terrizo de la huerta de Pascual. Mamíferos acuáticos de pequeño tamaño, reptiles y un grupo selecto de aves de los alrededores completaban la selecta fauna de aquel improvisado e insólito arca de piedra varado en los abismos. Pero más nunca se supo de él. Ya no se le vio jamás trabajar en la huerta ni salir de su casa. No se sabe si continuó agrandando la red de galerías hasta encontrar alguna salida o un hábitat natural protegido donde seguir ampliando la colonia natural en las entrañas de la tierra. Pero es cierto que todos coincidían en un detalle: nunca nadie volvió a entablar una conversación con él. Aunque hoy todavía muchos relatan que algunas mañanas de niebla baja se le ve limpiando las acequias y los cangilones de la noria, palpando las naranjas de temporada y eliminado aquellos vallados que hacen daño a la avifauna para el desarrollo normal de su tránsito natural a través de las fincas. Es el Morisco el alma de estas huertas, cualquier día puedes ser tú quien te topes con él para mostrarte mil y una enseñanzas mágicas sobre los secretos que aún esconde nuestra comarca”.
 Detalle de un arco del tinao de la huerta del Morisco (2010)
Detalle de un arco del tinao de la huerta del Morisco (2010)