Vivencias de un alemán en la Feria de Mairena. La feria de ganado del año 1822
 Por Juan A. Romero Gómez,
Por Juan A. Romero Gómez,
Félix Mateos Guillén,
Skissen aus Spanien (Víctor A. Huber)
Introducción
Presentamos en este texto las vivencias de un alemán en la Feria de Mairena. Es un extracto del libro Skissen aus Spanien (Bosquejos sobre España) de Víctor Aimé Huber. En concreto, la parte que describe la feria de ganado de Mairena (del Alcor), del año 1822. Empieza con la llegada del autor con unos amigos a Mairena desde Carmona hasta su regreso a Córdoba. En algunos libros posteriores a la primera edición, se encuadra en el capítulo V, aunque el original del autor no está capitulado.
Víctor Aimé o Amadeus Huber fue un hispanófilo alemán, nacido el 10 marzo de 1800 en Stuttgart y muerto el 19 Julio de 1869 en Wernigerode (Alta Sajonia), fue médico y profesor de historia y literatura, pero sobre todo es conocido por su faceta de político y como promotor de reforma sociales. Fue pionero del Cooperativismo en Alemania.
Era un entusiasta de las constituciones modernas, por eso admiraba a países que incorporaban esa forma de gobierno sustituyendo a los antiguos monarcas absolutistas. Su país, tras la derrota de Napoleón, se constituyó en una confederación de aproximadamente 40 estados dirigidos por el rey de Prusia y el emperador austríaco. Por eso vino a España, a conocer un país que, en 1820, tras el golpe de Riego, hizo jurar al rey la constitución de Cádiz de 1812. Durante su periplo español conoció a los gobiernos liberales, del Trienio Liberal, hasta que fue disuelto por el ejército francés del duque de Angulema, que repuso el absolutismo borbónico. Momento en que dejó España.
 No hemos encontrado este texto en versión española por lo que lo hemos traducido a partir una versión en lengua alemana, en concreto de la 1ª edición, de un ejemplar que hay en la biblioteca de la Universidad de Harvard, MA (EE. UU.). Skissen aus Spanien, fue editado en tres volúmenes, en Göttingen, entre 1828 y 1833, por los editores Vandenhock y Ruprecht, e impreso en Braunschweig por Vieweg e Hijos.
No hemos encontrado este texto en versión española por lo que lo hemos traducido a partir una versión en lengua alemana, en concreto de la 1ª edición, de un ejemplar que hay en la biblioteca de la Universidad de Harvard, MA (EE. UU.). Skissen aus Spanien, fue editado en tres volúmenes, en Göttingen, entre 1828 y 1833, por los editores Vandenhock y Ruprecht, e impreso en Braunschweig por Vieweg e Hijos.
Hemos traducido las notas a pie de página del autor, marcadas por el editor como “*”, porque son parte del texto original, bajo el epígrafe “Nota del Autor”. Se ha creído también oportuno hacer algunas aclaraciones al texto para su mejor compresión, lo cual está bajo el epígrafe “N del T” (Nota del Traductor).
La Feria de Mairena
En toda España es famoso el gran mercado de ganado, que tiene lugar todas las primaveras en el pueblo de Mairena, a cuatro leguas de Sevilla. Durante los tres días que dura, confluyen, desde todas las provincias de España, gentes de todas las clases sociales. Por un lado, compradores y vendedores de ganado, de reses bovinas, equinas, mulos y ovinas, que traen aquí; por otro lado, y principalmente, un gran número de curiosos, a los cuales le atrae este espectáculo, con su séquito de diversión de todo tipo.
Sobre una plaza despejada delante del pueblo, se juntaban, aquellos, que en realidad por razones de negocios estaban allí presentes. En grupos aislados observaban los ganados de mulos, los que, uncidos en largas filas, aguardaban compradores, mientras había, en triste desproporción y a simple vista mucha menor cantidad de caballos que de mulos, debido al fomento de la cría de estos, por el sobrecoste que suponía la cría del caballo en España. Aunque brillaban la buena presencia y belleza de los corceles andaluces que constituían un pequeño número. Los nobles animales, resoplando y con los cascos escarbando y pateando, expresaban su aversión contra sus híbridos vecinos, y parecían con alegres relinchos provocar a los jinetes que se atreviesen a domarlos.
Sobre los campos de al lado y a lo largo del camino, vagabundeaban el gentío de los curiosos, y estaban montadas ligeras casetas con refrescos, mientras por todos los lados resonaban las voces estridentes de los aguadores y vendedores de naranjas. Un anfiteatro levantado provisionalmente para espectáculo taurino no podía faltar para la ocasión, y de vez en cuando dominaba, por cualquier audaz estocada de los toreros o festejando a los toros, el ruidoso regocijo de los que hubiesen sido los suficientemente afortunados de encontrar un asiento, en el alboroto del mercado.
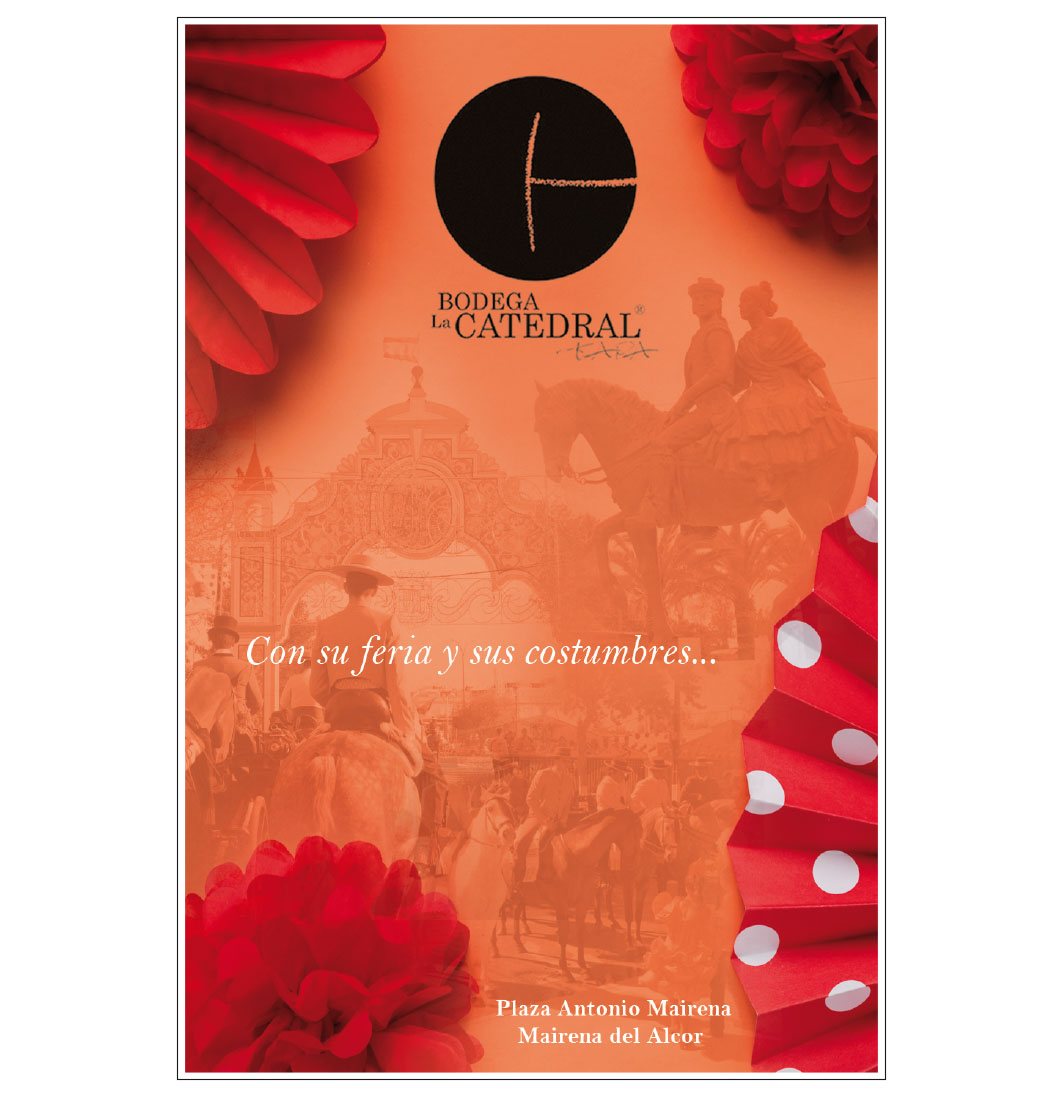 Pero trataríamos en balde de dar al lector una suficiente imagen del colorido gentío, que aquí vagabundeaban bajo el intenso azul del despejado cielo andaluz, y nos contentaríamos, por tanto, con presentarle una simple muestra, bajo la cual pueda reconocer quizás personajes conocidos.
Pero trataríamos en balde de dar al lector una suficiente imagen del colorido gentío, que aquí vagabundeaban bajo el intenso azul del despejado cielo andaluz, y nos contentaríamos, por tanto, con presentarle una simple muestra, bajo la cual pueda reconocer quizás personajes conocidos.
En la vecindad del área principal de la feria para las gentes y las reses, sobre un pequeño campo, cerrado y protegido ante el jaleo, por unos setos de aloe, de altura de una persona y floridas chumberas, bajo la sombra de algunas palmeras había una caseta espaciosa montada, con ligeras pero robustas ramas de aloes, y cubierta por coloridas matas trenzadas de esparto. En el fondo de la caseta, sobre una mesa larga, había colocada toda clase de golosinas y pequeños barrilitos con licores. Sobre un banco en un lado, con botas de piel de cabra rebosantes de vino, parecía que todas sus cuatro patas se alargaban ansiosas a sus sedientos amigos. En la pared trasera de la caseta, en algunas cajas, se exponían cintas de colores y pañuelos, estampas de santos y rosarios, también anillos y alfileres, y bisuterías de oro y plata. El propietario y vendedor de estas riquezas se reconocía a primera vista por su ropa decente, aunque no a la moda urbana, y por una segura dignidad, con la que atendía a sus invitados y clientes. Sus rasgos tenían, no obstante, algo de desagradable ordinariez, expresión de avaricia, inquietud mezquina, y desconfianza. Le ayudaba su hijo en el negocio y por su miserabilidad se veía como un fiel retrato de su padre.
Algunos grupos se habían acomodados, parte en la caseta espontáneamente, parte en las sombras de los árboles o de los altos aloes, cada uno en donde se sentían más cómodos en estos pequeños lugares, para poder observar toda la feria, pasando el tiempo conversando con vinos, también con cartas y dados.
Al lado de la entrada de este cercado lugar estaba instalada una pequeña choza de matas, bajo la cual sobre una mesa se veía una gran cantidad de jarras de loza de diferentes formas con flores y plantas. La turba de gente, que rodeaban la pequeña caseta, no parecía tener la intención de disfrutar de los helados y zumos que contenían las jarras, sino que estaban atraídos por la que servía estos refrescos. Detrás de la mesa se sentaba de manera encantadora y relajada una joven, de nítidos y peculiares rasgos faciales, con el brillo de cierta timidez en sus grandes ojos brillantes, de color marrón aceituno, y con un color de piel que seguramente no era de origen europeo, todo esto permitía reconocerla como gitana nada más verla. Agradablemente contrastaba el color moreno de la muchacha con el ceñido traje blanco y la blanca mantilla, un par de rojos claveles en los negros intensos cabellos completaban su vestimenta, que llevaba la joven gitana que con clara voz anunciaba su mercancía fresca, también con canciones populares o respondiendo, con picardía e ingenio o con descaradas puyas, los mordaces chistes y halagos de los jóvenes que la rondaban.
En una mesa aparte de la caseta, hombres de edad madura en ardorosa conversación delante de una jarra de cristal con vino, con una larga boca, la cual primero uno y luego el otro agarraban y levantaban en alto, para que la roja corriente se introdujera en la garganta.
Uno de los hombres, con el traje de eclesiástico, es el ya conocido Antonio Lara, que estaba aquí esperando a su hermano. El resto eran, con su ropaje marrón, labradores de La Mancha. Uno de ellos, en traje de ciudad, se reconocía, por el trascurso de la conversación, que era un negociante de Figueras, de Cataluña.
—Créame, señor mío, —dijo el catalán—No es verdad. Como las cosas aquí están, debe usted saberlo mejor que yo. Como las cosas están en Madrid, por lo que últimamente sucede en Aranjuez, es prueba suficiente. Esto no puede continuar así; los ministros y masones nos han traicionado a los Serviles.
—Pero, —continuó golpeando la mesa. —cap de Deu, si a nosotros nos dejaran, los voluntarios de Barcelona, solo, los íbamos a hacer polvo a esos canallas.
—Ahora, —opinaba Antonio—según las últimas noticias oficiales, en el Ampurdán y en la Cerdaña, parece otra vez que brilla la tranquilidad.
—Sí, ¡creer en las noticias, —continuaba vehementemente el catalán, —espere solo cuatro semanas, hasta que el pastel salga del horno, entonces digiéralo si puede.
—¡Sí, las noticias! —opinó uno de los labradores— ¿Noticias oficiales, como usted las llama, señor catalán? De esas que no se sabe, si son, sí o no, si son blanco o negro. Las palabrerías que los liberales han aprendido de los franceses. De tales polvos tales lodos. *
—¿Qué? —requirió el catalán, — ¿Qué tiene usted contra los liberales? ¿Contra la Constitución?
—Por nada del mundo, —dijo el labrador con tranquilidad, —Será una cosa buena, pero no entiendo nada de los asuntos extranjero. No se moleste caballero, mejor cuéntenos algo nuevo sobre el reino. *
Ahora habló un comerciante: —Mirar allí, y podréis ver algo nuevo sobre el reino.
Los hombres se volvieron a mirar hacia la feria. Allí había una reata de cincuenta caballos pasando por delante, los cuales, por su tamaño y fortaleza, con intención, y no sin esfuerzo, habían sido seleccionados para ser lucidos. Iban dirigidos por unos hombres, los cuales vestían y parecían habitantes de las montañas de Cataluña. Vestían largos y anchos pantalones rayados de cutí , cortas chaquetas de la misma tela, que llevaban colgadas de los hombros. Se cubrían las cabezas con una gorra roja de lana que les llegaba hasta la espalda. En los pies desnudos vestían las llamadas alpargatas, una especie de sandalias planas, que cubrían solo la punta de los dedos, suelas y talones. Estos hombres eran mayormente rubios, tostados por el sol, casi colorados, y de ojos azules y marrones, dando la sensación de aspecto silvestre.
 El guía de la reata, que iba con mejor ropaje, vestía un amplio abrigo marrón (capa)* (sic), sombrero de ala ancha y alta copa. Se paró en un momento, entró en la caseta, miró despectivamente a los mirones y después de haber tomado de un trago un gran vaso de brandy, se volvió con los suyos, tras haber pagado al Montañez*, sin tan siquiera haber saludado a nadie.
El guía de la reata, que iba con mejor ropaje, vestía un amplio abrigo marrón (capa)* (sic), sombrero de ala ancha y alta copa. Se paró en un momento, entró en la caseta, miró despectivamente a los mirones y después de haber tomado de un trago un gran vaso de brandy, se volvió con los suyos, tras haber pagado al Montañez*, sin tan siquiera haber saludado a nadie.
—¡Maldita sea su raza! ¡Borracho catalán!, —con tales o parecidas expresiones mascullaron los presentes, la mayoría andaluces, al hombre, que, sin embargo, no respondió salvo con una mirada furiosa, antes de marcharse con sus hombres y caballos.
—¿Ha visto usted las novedades?, —dijo ahora el catalán dirigiéndose a Antonio y a los demás labradores.
—¿Qué opina de eso?, —dijo Antonio que no veía nada extraordinario que un tratante de caballos catalán apareciera por la feria de Mairena.
—¿Opinar?, ¡cap de Deu!, —replicó a los otros. —¿Sabéis quién era, el que se ha ido? Era el Jep del Estanys, que tiene más muerte de liberales sobre el alma que botones en su chaqueta, pregunte en el Ampurdán o la Cervera por él. Es un camarada de Mosén Antón Coll, de Miralles, y de Misas. ¿Por cuántos miles de piastras cree usted que se han vendido entre ayer y hoy los caballos catalanes? Pululan por aquí los gorros colorados.
—Pero, —respondió Antonio, —si esos caballos fueran para el equipamiento de ejército para luchar en vuestras montañas, ¿por qué vuestro Jep ha escogido para vender los más duros y corpulentos?
—¿Porqué?, —respondió el otro sonriendo, —señor, porque el ejército quiere bajar a la llanura. ¿No he visto yo en Perpiñán, con mis propios ojos, forjar corazas y cascos para un completo regimiento de coraceros? ¿Y quién cree usted que lo paga? Los nobles señores de la abadía de Montserrat y Camprodón. Es una alegría ver allí como los oficiales franceses y banqueros, y todos los señores inteligentes cuchichean juntos con nuestras sotanas.
Un ruido proveniente de la feria interrumpió al hablante y desvió a los participantes de la conversación hacia ese lado. Un valiente jinete caracoleaba fuera con un violento y negro semental, que él, como se supo, pensaba comprar. Mostraba su satisfacción por el salvaje brinco del animal, que realizaba su último esfuerzo para disputarle el mando. Pronto, sin embargo, se dio cuenta de que había encontrado a su domador y finalmente tembloroso, cubierto de espuma, se tranquilizó hocicando a la voz del caballista. Que saltó de la silla, y tras pagar el precio demandado y darle el caballo a un criado, entró con otros hombres a la caseta y se refrescó con un trago de vino. Era un hombre llamativamente corpulento, pelirrojo, de barba poblada, mirada franca y facciones marcadamente duras. Su ropaje era medio urbano, corta chaqueta de terciopelo, y sombrero de ala estrecha. Sus acompañantes eran según sus trajes y habla valencianos. Ellos portaban el pelo con redes, sombreros, de ala estrecha y alta copa, chaquetas cortas de tela azul o verde con muchos cordones, estrecho cinturón (fajas) (sic) de seda roja o azul, pantalones de lino blanco hasta por encima de la rodilla, con plisados abundantes y extensos, que se podría tener por faldas plisadas femeninas. Las piernas estaban cubiertas con una especie de medias azules que, sin embargo, solo iban del tobillo a la rodilla, así que de tobillo a pie quedaban desnudos. En vez de zapatos vestían sandalias (alpargatas) (sic). Sobre el hombro colgaba cerrada y suelta una manta de lana de colores brillantes. Les servían o contra la lluvia o para protegerse del frío, en vez de un capote, o para aislarse del suelo, cuando se acostaban o se sentaban, casa y corte.
Los recién llegados saludaron a los presentes educadamente, el caballista llamó la atención a los presentes e incluso a Antonio por su buena presencia. Pidió el mejor vino, brindó a la salud de sus compañeros y después que se hubieran refrescado, pagó y saludando se volvió a la feria.
El catalán susurró a Antonio con importancia.
—Mira, es don Bernaldino Martí, valenciano, él no está aquí por nada.
Antonio preguntó ahora: —¿Quién es ese Bernaldino Martí? Nunca he oído hablar de él.
—Entonces es que tus caminos nunca han estado cerca del reino de Valencia. El señor que acaba de ver es en todas las tierras conocido y temido. Hasta en Castellón de la Plana y Reus se habla de él. Es uno de los mayores propietarios de Valencia y capitán del regimiento de coraceros de la reina Amalia. Hace dos años él fue atacado por bandidos en su finca. Escapó a duras penas con lo puesto por una salida trasera, pero su casa fue completamente saqueada y quemada. Este asunto enfadó a este bravo señor que, desde ese momento, y a su propia costa, en todo el reino de Valencia persigue sin descanso y clemencia a ladrones y otros canallas. El gobierno le deja actuar y está satisfecho de que alguien se encargue de eso. Si él quisiera le darían tropas y armamentos. Pero él no pregunta por eso. De entre su regimiento y entre los campesinos, que él los conoce muy bien, ha escogido un par de eficientes lugartenientes, paga espías por todos lados con su propio dinero, y en cuanto sospecha que aparecen tipejos, cae sobre ellos antes que lo imaginen. Con sus propias manos ha matado una docena de los más osados y temidos bandidos y ahora le temen tanto que usted con una bolsa de dinero en su mano puede viajar por todo el reino sin que se le toque un pelo. Todo lo saqueado que ha recuperado y que era suficiente para hacerlo rico, lo anunció públicamente para que los propietarios pudieran recuperar, lo que desde hacía tiempo ya no habían pensado.”
—Sí, caballeros, —concluyó en narrador, —Don Bernaldino, ha hecho más solo en tres años, que Elio, que se autoproclama rey de Valencia, en seis.”
—¡Qué caballero tan valiente!, —clamaron los labradores, —parece que es un castellano ¿Quién diría que es un valenciano? Ya conocen el dicho sobre Valencia: la carne, verdura; la verdura, agua; las mujeres, putas; los hombres, absolutamente nada.
El catalán se levantó, saludó a los demás, pagó su consumición y se alejó.
—Te embolsas vuestro dinero, como si te estuvieras tragando ruibarbo, Montañez, —le dijo Antonio al encargado de la caseta, —no te puede faltar.
—Y qué, —contestó el otro molesto, —si no me preocupara por mi negocio, sería tan duro servir a esta canalla, que un asturiano de vieja nobleza y cristiano viejo, uno que ha tenido el honor de servir como mayordomo de Su Excelencia el duque de Villahermosa, a estos que la mayoría tienen más sangre mora que cristiana en sus venas.
—Vale, —dijo Antonio riéndose, —deje usted el honor, pienso yo, que para lo caro que cobra, y si ellos solo vuestro vino beben y pagan, no debe de importarle el color de su sangre.
—¡Sí, beber y pagar!, —replicó el Montañez, —¡si al menos bebieran! Pero si no bebieran los catalanes, aragoneses o los cristianos viejos del otro lado de Sierra Morena, tendría que beberme mis Valdepeñas, Yepes o Pedro Jiménez. ¡Qué vinos! No los hay mejores que ellos en la bodega de su Excelencia el duque de Villahermosa.
—Vea por sí mismo como los buñuelos de vientos andaluces rodean a la bruja, la gitana, para atrapar el aire, que miran boquiabiertos en los negros ojos, en vez de como personas formales festejar con un buen trago de vino y una conversación racional, como ustedes, caballeros. ¿No parece que esos tipos, en todo el día no han tragado nada más que agua y no han masticado nada más que sus cigarros?”
También los dos labradores, que hasta ahora habían ofrecido su compañía a Antonio, se separaron; y se quedó solo, asomándose impacientemente, viendo si su hermano no venía ya. Por el pequeño puesto de la gitana mientras tanto ocurrían siempre anécdotas y risas escandalosas acompañaba la venta, las cuales con este o a aquel mozo mantenía la tímida mozuela.
—¡Eh, gitanilla!, —dijo un joven estudiante que se distinguía del montón con su toga negra y su alto birrete, mientras pedía un vaso de agua fresca con lánguida mirada. —Gitanilla, ayúdame, que tus manitas me alcancen agua fría, mientras tus ojos queman mi corazón y mi mente.”
• —¡Eh, qué pena!, —dijo la burlona moza, —pero es mi culpa, señor licenciado, si la paja en vuestra cabeza se enciende fácilmente y se debe realmente apenas creer porque está muy verde todavía”.
Mientras el joven poeta buscaba en vano una respuesta ingeniosa, repitió la chica, con vos clara, la seguidilla, que su infeliz lisonjeador había interrumpido.
“No confíes nunca más en los juramentos,
chico, amante
Pues solo se parecen, en tormenta,
promesas de navegante
Para que todos olviden
Si ellos tomarán tierra”
De pronto, ella gritó:
—Mirad, chicos, allí viene uno, que ninguno le alcanza con el agua. Vosotros corréis tras de mí y yo tras de él. ¡Bienvenido Esteban! ¡Encanto de mis entrañas! ¡Clavel de mi alma!, —gritó la salvaje moza, saltando hacia un joven, el cual, galopaba sobre un fiero caballo andaluz, que colocó delante de la caseta. Detrás de él se sentaba, con elegante seguridad, una muchacha, que la cara tapaba con una mantilla.
El caballista, que era Esteban Lara, saltó de la silla, bajó delicadamente a la muchacha, y le dijo
—Tranquila, hermana, allí está Antonio. —La gitana quería pararlo con una gracia, pero él la rechazó bastante rudamente, —déjame ahora tranquilo, Paca, tengo cosas que hacer. —La muchacha gitana buscó mantener el tono bromista, y dijo: —Bien, pero no tan groseramente, por mi puedes tu…, —pero de sus ojos saltaban chispas, y de pronto llevada por su pasión, gritó con una voz medio ahogada, a la velada Dolores, con una mirada amenazante, —¡pero tú no lo tendrás!¡maldita sea la madre que te parió!, —y rápidamente sacó del pecho un pequeño cuchillo, y parecía que quería cumplir su amenaza, cuando Esteban se percibió de su movimiento y cayó sobre su brazo y le dijo: —¿Estás loca Paquita? Es realmente mi hermana Dolores. Estate ahora tranquila, vendré luego por ti—.
Por el movimiento amenazante de Paquita, Dolores dio un pequeño paso atrás, por lo que se le cayó la mantilla, y miró a la muchacha gitana medio sorprendida, medio asustada. Nada más ver Paquita los rasgos de su supuesta rival, y escuchado las palabras de Esteban, se apresuró llorosa hacia Dolores y cubrió su mano de besos, y dijo: —¡Ah, señorita, perdóneme por el amor de la Virgen de Guadalupe! Usted debe saber que tan bueno como bonito, que usted perdonara a esta pobre moza, que se volvió loca sin mala voluntad. —Dolores no sabía a donde mirar, cuando la muchacha le besó en la boca, para asegurarse su perdón, pero Esteban terminó con su apuro con estas palabras: —¡Vamos, hermana, adiós, Paquita!, —y entró en la caseta seguido por su hermana.
La gente que le rodeaba espontáneamente hizo hueco para ellos, en parte porque conocía a Esteban y en parte por educación con la muchacha. Detrás de él comentaban sus animadas maneras y la impresión causada por la belleza de Dolores. “¡Dios bendiga a la madre que te parió!” “¡La Virgen María bendiga tus negros ojos, reina!” “¡Ay, Dios mío!, ¡qué caminar!” “¡Viva la sal Andaluza!” *
Tales y otras parecidas expresiones se escuchaban tras Dolores, mientras Paquita secaba rápidamente sus lágrimas y se ponía otra vez en situación de pelea por las puyas que le lanzaban, que ahora irrumpían por todos lados. Antonio, que, en ese momento, cuando Esteban entró, estaba charlando con el Montañez, se percató de los que llegaban, y se acercó a ellos. Dolores saltó a sus brazos con alegría, con esta expresión: —¡Bendita sea la Madre de Dios, al menos te has salvado! —Esteban estrechó la mano de su hermano y dijo: —¡La pobre chica!, por vuestra causa ha llorado y rezado mucho. Se decía que había disparado a un eclesiástico. Tenías que haber seguido mis consejos en Córdoba, hazlo al menos ahora, y lleva a la muchacha a la posada. Allí, hermanita, —se interrumpió de pronto, y dirigiéndose a Dolores, —busca allí lo que sea, un pañuelo o un collar, lo que quieras. Tengo que hablar con Antonio.”
Se sentó a cierta distancia mientras observaba a ambos, muy ansiosa. Esteban continuó hablándole bajito a Antonio:
—Para mí que hay mucho bullicio aquí” “El Solano* sopla, —dijo susurrando, —Sé que Cristóbal está aquí, esto no es adecuado para ti, y tú estás más preparado para cuidar a la chica que yo. Quién sabe, si Cristóbal no tiene necesidad de mí.
El sol se había puesto y sin transición con el crespúsculo, como con un golpe de magia, el oscuro azul del cielo estrellado se extendió sobre la tierra. El ganado había sido alejado de la feria, el ruido había disminuido, pequeños grupos separados se arrejuntaban alrededor de la plaza, bajo dispersos grupos de árboles, enfrente de las casas de los vecinos. El alegre fragor de las castañuelas, el rasgar de las guitarras y el resonar de los cantaores desde todos los lados a través del aire calmado, se incrementaba entremezclado con sonidos desagradables, juramentos de jugadores y palabra amenazantes.
Delante de la tienda del Montañez se habían juntado, poco a poco, una panda de jóvenes de la Milicia Nacional de Córdoba y Sevilla y en la noche hacían resonar la patrióticas o, mejor dicho, las canciones de los partidos de este momento. Las canciones las terminaban con: ¡Viva Riego! ¡Viva la Constitución!. Algunos jinetes del Regimiento Alcántara, los cuales estaban fumando sus cigarros al lado y de los que miraban absortos con miradas nerviosas a la bota de vino que se habían procurado, rodearon a los muchachos y gritaron a viva voz ¡Viva! ¡Viva la Milicia nacional!
Al instante fueron invitados los jinetes por los alegres chicos a unirse a la fiesta para brindar por su patriotismo con un trago de vino. No se lo dejaron decir dos veces y pronto la alegría de este grupo se hizo más sonora y cantaron desafiantes la burlona canción del Trágalapor lo que los más pacíficos de los presentes se alejaron, mientras al mismo tiempo, más gentes entraban empujando de afuera, como sería los que pasaban, como se da habitualmente el caso con la apariencia, de cuando se quiere reñir.
Antonio no encontraba el momento propicio para sacar a su hermana, por lo que los tres hermanos permanecían en la caseta. Antonio estaba intranquilo por el cuidado de la hermana. Esteban también estaba nervioso y preparado para la pelea, pero Dolores se encontraba suficientemente tranquila confiada en la protección de sus hermanos.
A corta distancia de estas gentes escandalosas antes nombradas, se sentaban en tranquila tertulia, algunos soldados de la Milicia Provincial *. Uno de los jinetes los señaló y dijo: —¡Mirar allí a los malditos serviles de la Milicia provincial! ¡Carajo! ¿han los bribones alguna vez gritado con nosotros Viva Riego? — Desafiante respondió uno de los de infantería: —¿Qué nos importa a nosotros Riego? Sin él y vuestra Constitución podríamos ahora estar en casa y recoger nuestras cosechas, y no tendríamos que marchar hacia Cataluña y luchar contra rusos y turcos y no sé quién más.
— Dejadnos en paz, —contestó otro —estáis borracho.
La bronca continuó por ambos lados, con un lenguaje violento, pero ninguno daba un paso adelante. De pronto, se escucharon pesados trotes y tintineos de espuelas aproximándose, y se agruparon con los reunidos algunos jinetes del Regimiento de Carabineros del General Freire. Grandes, robustos oficiales, viejos soldados, con tan militar presencia, que contrastaban con los nuevos y coloridos uniformes de la Milicia Nacional, bien cuidados y conservados, contra los ligeros jinetes del Regimiento de Caballería de Alcántara, que, como todos los regimientos de combate españoles estaban en la indigencia.
Un viejo sargento, con rostro tostado del sol, barba que cubría sus cicatrices, caminó, sin decir palabras, hacia algunos jinetes que habían empezado la bronca, y con palabras burlonas, —¡fuera esta tontería! —se arrancó una cinta con los colores y divisa constitucionales, como la que llevaban en el pecho los regimientos liberales ya nombrados, la escupió y la pisoteó con los pies con desprecio.
A esta inesperada furia siguió un momentáneo silencio. Pero pronto, del lado de los milicianos resonó el grito: “¡Abajo con el perro! ¡Abajo con los carabineros! ¡Viva Riego!”. Los adversarios, aunque eran menos en número, no parecían rehuir la pelea, y le lanzaban insultos. Pronto se produjeron algunos sablazos, pronto los jóvenes que avanzaron valientemente a la pelea recibieron leves heridas, cuando un oficial, que Antonio reconoció como el marqués de Peñaflores, se cruzó en medio de los combatientes, y les ordenó quedarse quietos con maldiciones y reprimendas.
Sus gentes se marcharon gruñendo, aunque no parecían con ello muy disgustado, de abandonar la arriesgada pelea con los formidables carabineros. También los jóvenes voluntarios, que conocían al marqués, le obedecieron también de buen grado, porque les prometió preocuparse por el castigo de los culpables. Pero los carabineros no parecían tener inclinación a obedecer sus órdenes, y cuando él se lo repitió en nombre de la Constitución, el viejo sargento le respondió irrespetuosamente: —¡Al infierno vuestra constitución! Deja que crezca tu barba, joven caballero, y después pregunta otra vez. No tienes derecha a darnos órdenes.—
El joven oficial, motivado por un respeto a Riego y la Constitución, presionaba ahora a su violento oponente, pero fue de pronto contenido por el capitán Mendizábal que llegó en ese momento. Dijo: “¡No te preocupes, marqués! Son mis hombres, hablaré ahora con ellos. Además, la nuez sería muy dura para tus jóvenes dientes, para ser tu último acto heroico”, le dijo sarcásticamente. Entonces, volviéndose a los caballistas, “¡Niños! Envainad, iros a la posada, y montar, debemos de cabalgar esta noche”.
Enfadado por el insulto personal, que las palabras de Mendizábal contenían, y aún más por la indiferencia con la que apareció para tratar con sus hombres, el marqués le espetó con vehemencia.
—¿Cómo, Señor capitán? ¿Es esa la forma, de cómo usted trata a esos malhechores, que han insultado a nuestra santa constitución? Por sus insultos lo hago a usted responsable, y ellos no van a escapar de un justo castigo.
—Como usted guste, mi joven héroe, — respondió burlón Mendizábal, —pero te tendrás que dar prisa. — con estas palabras le volvió la espalda y desapareció con sus hombres en la oscuridad.
El marqués necesitó unos momentos para serenarse, y finalmente dijo mirando alrededor amenazadoramente: —¡En mi presencia no se debe atreverse nadie a insultar a la Constitución y al héroe de La Cabezas!—
De `pronto una voz ronca proveniente de la gente que le rodeaba gritó:
—¡Abajo con la Constitución! ¡Al séptimo infierno con Riego! —En ese momento un hombre cubierto con una capa y tapada su cara con un sombrero grande dio un paso al frente.
El oficial desconcertado, por un inesperado adversario, gritó desenvainando el sable: —¿Quién eres tú? ¿Qué quieres? ¡En nombre del rey y de la Constitución quedas detenido!
Con las primeras palabras del encapuchado exclamó Dolores saltando hacia él: —¡Jesús María! Es Cristóbal, —pero su hermano y la muchacha gitana, que estaban junto a ella, la retuvieron. Cristóbal lanzó de golpe el sombrero al suelo, se despojó de la capa, con la que envolvió su brazo izquierdo, se preparó para la pelea con un cuchillo desenvainado, y advertido del movimiento de Dolores, le gritó:
—¡Por amor de Dios! Chica, ten cuidado. Esteban detenla. —Entonces miró alrededor. —Y ustedes, caballeros, estarse quietos. Tengo una cuenta que arreglar con este señor. – Y dirigiéndose al oficial: —¿no me conoce, señor? Pero yo a usted, sí. Usted es uno de los que me han arruinado, ¿recuerda la Venta de Gualdiaro? Tu eres el que asesinó al valiente Pedro Gómez. Su sangre corre todavía por tu sable, y la sangre quiere tener sangre.
Con estas palabras se abalanzó Cristóbal hacia su enemigo. A este no podía ocultársele la gravedad de la situación. Todos los que le rodeaban, que veía, en la penumbra de las antorchas, con rostros de curiosidad o indiferencia, mientras aislados Embozados* le lanzaban miradas agresivas. Sabía muy bien que era odiado por las gentes de clases bajas de la vecindad, y por los serviles, a cuenta del celo con el cual se había distinguido en la persecución de ladrones y contrabandistas y gente de esa calaña. Vaciló por un momento si entrar en combate con tal enemigo, o debería llamar al brazo de la ley para que le ayudara, pero el deseo de aventura, natural en hombre tan joven, se le impulsó dentro de él, y se avergonzaría, cuando el adversario solo era uno, de tener la apariencia de estar pidiendo ayuda. Tampoco tenía la certeza, que alguien le ayudara, ninguno de los presentes parecía que fuera a tomar partido por él. Algunos, incluso, deseaban intervenir, pero la mayoría gritaban:
—¡Dejadlos solos! ¡Dejadlos solos! ¡Ahora, majo, valor! ¡muéstranos lo que eres capaz de hacer, caballero ¡
Pero Esteban dio un paso adelante y gritó, con mirada y voz amenazante: —Quien quiera que se meta en esta pelea tendrá que hacerlo conmigo. Dejarlos solos para que solucionen sus problemas, como valientes gente que son. Ahora, tómatelo tranquilo, Cristóbal.
Antonio, incluso antes que Cristóbal avanzara, se apresuró desde su lugar a preguntar por una patrulla, para la conservación del orden, del puesto que estaba delante del ayuntamiento. El vio bien, que solo su personal mediación, podría no ser válida. Pero como se demostró más tarde, no solo perdió el tiempo, sino que encontró que el jefe del puesto, que pertenecía a la milicia provincial, de ninguna manera, estaba dispuesto a seguir su petición.
Dolores, que conocía bien el carácter belicoso de su hermano, y que por lo tanto no se atrevía a interferir, y sobre todo poco sentía sobre la situación, excepto preocupación por Cristóbal, rezaba temerosa por el final del desenlace. Mientras Paquita le habló con coraje entre las más tiernas caricias:
—Mantén la calma, ángel mío, estate tranquila, tranquila, rosa mía, — le susurraba. —A Cristóbal no le van a tocar ni un pelo. No grites así, vida mía, créeme, yo entiendo de esto. Cristóbal con su navaja no tiene nada que temer de un largo sable. El joven oficial puede ir rezando su último Ave María, si el impío francmasón no lo ha todavía olvidado. Y es una lástima para él que parece joven inteligente.
Mientras tanto el extraordinario combate comenzó. No desconocía la horrible arma de su enemigo y con el solo medio de evitar su efecto, el oficial permaneció en actitud tranquila en su posición, con su brazo derecho retrocediendo, preparado para cortar o estoquear. Sabía que estaba perdido, sin esperanza de escapar si no derribaba a su enemigo al primer golpe, y seguía sus movimientos, con ojos y cuerpo con gran concentración. Cristóbal, al mismo tiempo, inclinado hacia delante, en una posición casi cubierto detrás de su capa, que estaba estirada delante de él en su brazo izquierdo, mientras que en su derecha blandía su gran cuchillo con una hoja de dos dedos de ancho, que disminuía gradualmente hacia un punto fino y era hueca por debajo para favorecer el empuje.
En esta posición se deslizó alrededor de su adversario, en círculos cada vez más pequeños, observando con mirada encendida, cada movimiento. Era evidente, que el último estaba perdiendo la paciencia, mientras fiereza le excitaba a un final rápido del asunto.
—¡Está perdido! —señaló tranquilamente un viejo torero, que estaba entre las gentes y observaba la lucha con ojos experimentados.
La capa ahora se veía resbalando del brazo izquierdo de Cristóbal, y mientras se esforzaba en recogerla otra vez, se expuso, en parte, a su adversario, que pensando que el momento correcto había llegado, se adelantó y dirigió un poderoso golpe a la cabeza de su contrincante. Pero cayó, en ese momento al suelo, con un grito sordo. El aparente deslizamiento de la capa fue solo una finta de Cristóbal, por la cual pudo engañar a su adversario para un movimiento imprudente.
Recibiendo el golpe en su capa, saltó hacia delante, al mismo tiempo, con la rapidez de un rayo sobre su enemigo como un tigre sobre su presa, y empujó el cuchillo desde abajo hacia las costillas en el lado izquierdo y tal fue la fuerza del golpe, junto con el salto, que rasgó el cuerpo del infeliz hombre completamente a través, así que el torso solo pendía del vientre por los huesos de la columna. Mientras que las numerosas capas de la gruesa capa de lana habían defendido a Cristóbal de cualquier herida.
—¡Dios tenga misericordia por su pobre alma! —dijo, con una agitación que reprimía con dificultad, mientras la gente que le rodeaba guardaba silencio, contemplando la terrible herida.
—Buen golpe, Cristóbal, —exclamó Esteban al final, dando la mano a su primo. —Pero ahora, escapa. He escuchado a la ronda de la guardia. Mi caballo está allí, dale un beso a Dolores y escapa.
—¿Con mi mano sangrienta?, —dijo Cristóbal. —¡Nunca! La pobre querida niña. —Y dirigiendo a Dolores, que había sido testigo de su victoria con horror, una dolorosa despedida, se tiró sobre el caballo de Esteban, que estaba atado cerca de la caseta y forzándole con un audaz salto sobre el seto de chumberas, en pocos minutos el galope del caballo se perdió en la lejanía. Al mismo tiempo se escucharon traqueteo de armas y trotes rápidos, que se acercaban.
Los espectadores del juego mortal se escaparon rápidamente en la oscuridad e inmediatamente después de eso apareció Antonio en el lugar a la cabeza de algunos soldados. Esteban, quien estaba ocupado en su media desmayada hermana, le llamó:
—Ten cuidado de nuestra hermana, hasta que nos veamos. — y apartando a algunos soldados que parecían que le intentaban detener, desapareció en medio de la multitud, los cuales al olor de lo ocurrido se acercaban.
Los soldados levantaron con cuidado el desgraciado cadáver mutilado, para llevarlo a la guarnición. Antonio, olvidándolo todo, corrió hacia su hermana, que otra vez se había colgado de los brazos de Paquita.
—Cristóbal se ha escondido, — dijo, —y allí viene tu hermano Antonio. Me voy, —y añadió en voz baja —Mi padre me está llamando, pero tu tendrás noticias de Cristóbal, confía en mí.
Dolores apretó agradecida la mano de su consoladora sobre sus labios y siguió a su hermano quien la condujo hacia la posada, donde una pariente femenina ya mayor, que la había acompañado a Mairena, la estaba esperando.
La fiesta continuó en la feria que fue solo interrumpida momentáneamente por este suceso y la noche se fue amenizando con el sonido de músicas y bailes hasta el amanecer.


